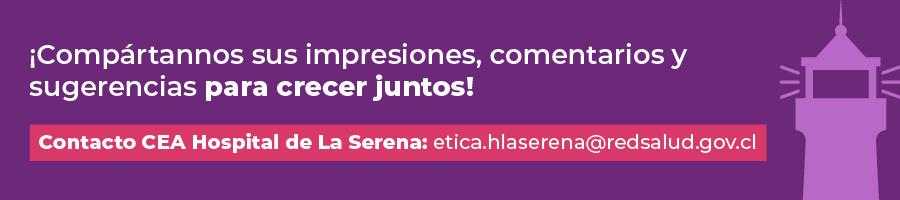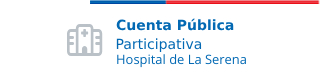Bioética HLS
El Comité de Ética Asistencial (CEA) del Hospital de La Serena, los invita a revisar y compartir “El Faro “, sección web de Bioética del Hospital de La Serena.

 Por Dr. Carlos Echeverría, médico en Cardiología HLS e integrante del CEA.
Por Dr. Carlos Echeverría, médico en Cardiología HLS e integrante del CEA.
En el ambiente clínico, cada gesto comunicativo construye o erosiona vínculos. Más allá de su función técnica, la comunicación en contextos sanitarios constituye una práctica ética: configura espacios de confianza, respeto y corresponsabilidad entre profesionales, pacientes y comunidades.
Desde la historia clínica que interroga sin invadir, hasta el silencio que acompaña con empatía, el acto de comunicar en salud es también un acto de cuidado. Y en ese gesto está en juego la autonomía del paciente, la solidez del equipo sanitario y la legitimidad de las decisiones compartidas.
En esta edición de nuestro “Faro de la Bioética”, los invito a leer una breve reflexión que antecede al ensayo: “La comunicación como ética del vínculo en la clínica”, una propuesta que invita a pensar cómo la palabra puede transformar el modelo asistencial desde una lógica dialógica y humanizadora. Porque en tiempos de protocolos y eficiencia, la comunicación sigue siendo la tecnología más poderosa del cuidado.
Ojalá lo pueden leer con la calma necesaria para reflexionar su contenido. Es nuestra expectativa final que te sea de utilidad en el quehacer profesional y, en definitiva, contribuya, al desarrollo de un ambiente institucional en el que, el reconocimiento y desarrollo de la comunicación efectiva se encuentre en el centro de la atención en salud de manera humanizadal.

La comunicación clínica como arquitectura de lo común en salud: Su importancia y una mirada desde la ética del cuidado y de la responsabilidad
En los sistemas de salud, la comunicación no es solo una competencia técnica: es una práctica relacional que organiza el sentido, la acción y la ética del cuidado. Su ausencia fragmenta equipos, desorienta pacientes y vulnera la calidad asistencial. Su presencia, en cambio, construye comunidad. Este ensayo propone pensar la comunicación como estrategia cultural y política dentro de los equipos de salud, y su impacto directo en la atención centrada en las personas.
I. Comunicación clínica: más que transmitir información
Comunicar no es únicamente compartir datos. Es un acto de interpretación mutua, donde se intercambian saberes, se construye confianza y se articulan decisiones. En los equipos de salud, esto se manifiesta en:
- Diálogos clínicos interdisciplinarios que evitan duplicidades o contradicciones.
- Relatos coherentes hacia los pacientes que fortalecen su comprensión y autonomía.
- Escucha activa como gesto ético que reconoce al otro como sujeto de cuidado.
La promoción de un adecuado clima comunicacional y el desarrollo de estrategias para su constante mejoría debe representar una prioridad en las áreas clínicas y en la institución de Salud como organización sanitaria. Lo anterior se fundamenta en el conocimiento y la certeza de que la comunicación contribuye directamente y, de manera sustantiva, en las acciones sanitarias que son la razón de ser de una institución de salud.
Podemos mencionar entre otros, algunos aspectos en los que, la existencia de una adecuada comunicación clínica impacta positivamente en todos los ámbitos del quehacer sanitario.
- La comunicación como un pilar para la seguridad clínica.
- Reduce errores médicos: muchos eventos adversos derivan de malentendidos o falta de comunicación.
- Mejora las transiciones de cuidado: entre niveles de atención o entre turnos clínicos.
- Facilita decisiones compartidas: los equipos bien coordinados toman decisiones más precisas y sostenidas.
2. La comunicación refuerza la colaboración y el respeto
- Promueve responsabilidad compartida en vez de acciones fragmentadas.
- Disminuye tensiones jerárquicas cuando el diálogo está basado en escucha y reciprocidad.
- Fortalece el sentido de identidad colectiva entre profesionales de distintas disciplinas.
II. Comunicación como columna vertebral del equipo asistencial
Los equipos de salud no son simplemente una suma de especialistas. Son estructuras humanas que requieren vínculos, y esos vínculos se forjan mediante la palabra compartida. La comunicación fluida permite:
- Coordinar esfuerzos hacia objetivos comunes.
- Prevenir errores clínicos evitables.
- Disolver tensiones jerárquicas que obstaculizan el trabajo colaborativo.
III. Ética y poder en el lenguaje profesional
Toda comunicación institucional encierra una dimensión ética: lo que se dice (y lo que se omite) organiza el horizonte del cuidado. Además, el lenguaje es un vehículo del poder:
- La palabra médica puede empoderar o excluir.
- El discurso técnico puede construir certezas o alimentar confusión.
- La forma de nombrar un diagnóstico impacta la vivencia subjetiva del paciente.
Por eso, formar en comunicación es también formar en sensibilidad ética, política y relacional.
IV. Comunicación institucional como cultura organizacional
Para que la comunicación se convierta en eje estratégico, debe pasar de ser práctica espontánea a ser parte de la cultura institucional. Esto implica:
- Protocolos y estructuras que faciliten el diálogo horizontal entre profesionales.
- Espacios formativos para desarrollar habilidades comunicativas y narrativas.
- Indicadores que evalúen no solo resultados clínicos, sino también calidad comunicacional.
Cuando los equipos valoran el modo en que se comunican, cuidan mejor. Y cuando la institución promueve esta cultura, el cuidado se vuelve más humano, más seguro y justo.
En suma, la comunicación no es solo un medio para mejorar la atención. Es, en sí misma, una forma de cuidar. Es el modo en que las instituciones sanitarias pueden reconciliar eficiencia con empatía, técnica con afecto, ciencia con dignidad. Instituirla como eje cultural es construir salud desde el vínculo y, por tanto, desde lo profundamente humano.
Sobre la base de lo expuesto, esto es, la relevancia de una adecuada comunicación como eje integrador en las acciones sanitarias al interior de la institución, nos proponemos brevemente, abordar a la comunicación desde una perspectiva de la ética del cuidado y de la responsabilidad.
“Comunicación en equipos de salud: una práctica bioética del cuidado”
I. Principio de autonomía: comunicar como reconocimiento de la persona
La autonomía no se reduce a firmar un consentimiento informado —implica que el paciente entienda, pregunte, cuestione y decida. Pero esto solo es posible si los equipos de salud:
- Transmiten información clara y contextualizada.
- Respetan los tiempos de comprensión del paciente.
- Generan confianza mediante un lenguaje accesible y respetuoso.
Comunicar bien es respetar la capacidad del otro de elegir con conciencia. Por eso, la comunicación es la forma más concreta de ejercer el principio de autonomía.
II. Principio de beneficencia: cuidar desde la palabra
El deber de promover el bienestar exige no solo hacer lo clínicamente correcto, sino también:
- Aliviar la incertidumbre emocional.
- Ofrecer explicaciones que empoderen al paciente.
- Evitar duplicidades o negligencias por fallas en el diálogo entre profesionales.
Una comunicación cuidadosa no es opcional, sino parte del tratamiento: el modo en que se habla puede ser tan terapéutico como la medicación misma.
III. Principio de no maleficencia: evitar daños por omisión o desinformación
Errores en la comunicación clínica pueden producir:
- Diagnósticos tardíos o confusos.
- Indicaciones contradictorias.
- Daño psicológico innecesario.
Por eso, una política institucional de comunicación no es solo buena práctica —es prevención del daño. Cada silencio institucional, cada mensaje mal formulado, puede ser éticamente problemático.
IV. Principio de justicia: comunicar de forma equitativa
La justicia se expresa también en cómo se comunica:
- En entregar la misma calidad de información sin importar el origen, clase social o nivel educativo del paciente.
- En asegurar que todos los profesionales involucrados accedan a datos clínicos relevantes.
- En visibilizar al paciente como sujeto completo, no como “caso” en una lista de derivación.
La comunicación equitativa rompe asimetrías de poder y facilita el acceso a la comprensión y a la decisión.
V. Bioética del cuidado y comunicación relacional
Comunicar bien no es solo cumplir deberes formales: es un acto de reconocimiento relacional. Es mirar al otro como alguien
1. Comunicación como acto ético en sí mismo
La comunicación clínica no es solo un medio para entregar información: es una forma de cuidar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio tiene un peso ético que afecta la vivencia del otro.
- Cuando un profesional escucha con atención, está reconociendo la dignidad del paciente.
- Cuando el equipo se comunica de forma clara, está ejerciendo justicia relacional.
- Cuando se evita el lenguaje técnico inaccesible, se respeta la autonomía del paciente.
Aquí la comunicación se convierte en acto ético, porque construye subjetividad, confianza y vínculo.
La Comunicación desde la perspectiva de la ética del cuidado
La ética del cuidado (Carol Gilligan, Joan Tronto) propone que la atención sanitaria no puede limitarse al principio de justicia, sino que debe incluir atención, empatía y responsabilidad relacional.
La comunicación juega un rol central en esta perspectiva:
- Permite percibir las necesidades del otro: sin escuchar, no hay cuidado verdadero.
- Articula una presencia afectiva: incluso en contextos técnicos, el lenguaje puede humanizar.
- Sostiene vínculos que trascienden la tarea clínica y se vuelven gestos de acompañamiento.
- La comunicación es el medio emocional y ético por excelencia del cuidado. Sin ella, el cuidado se convierte en protocolo vacío.
La comunicación desde la perspectiva de la ética de la responsabilidad
Propuesta por autores como Hans Jonas, esta ética invita a pensar el futuro del otro como horizonte moral. En salud, eso implica:
- Anticipar los efectos de nuestras decisiones.
- Asumir consecuencias más allá del acto inmediato.
- Reconocer que el paciente es sujeto de vulnerabilidad y futuro.
Aquí, la comunicación es vital para ejercer esa responsabilidad:
- Informa con claridad para permitir decisiones conscientes.
- No oculta riesgos ni exagera certezas.
- Reconoce que el lenguaje puede habilitar o clausurar el horizonte del paciente.
Comunicar con responsabilidad es poner el bien del otro como centro del acto clínico, incluso cuando el mensaje es difícil o incierto.
En síntesis
La comunicación es el puente entre el saber técnico y la ética del cuidado.
Es un espacio donde se encarnan la afectividad, la responsabilidad y el respeto por el otro como sujeto autónomo, vulnerable y digno.
¿En qué casos acudir al CEA Hospital de La Serena?

- -Edición 1er semestre 2025
- –Edición abril 2023
- –Edición Junio 2023
- –Edición Julio 2023
- –Edición octubre 2023
- –Edición noviembre 2023
- -Jornada de Bioética HLS 2023